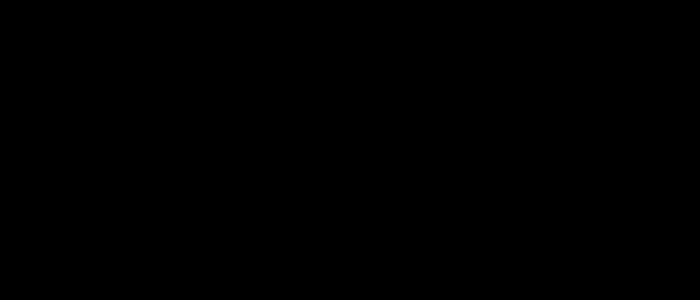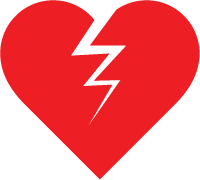Cardiología ambiental
- Bienvenido
- »
- Cardiología medioambiental
- »
- Cardiología ambiental

La cardiología ambiental estudia el impacto del entorno de vida sobre la salud del corazón.
Desde hace tiempo sabemos que ciertos factores aumentan el riesgo de enfermedades cardíacas. Normalmente, se clasifican en dos categorías:
- Factores no modificables: edad, sexo masculino, antecedentes familiares.
- Factores modificables: tabaquismo, sedentarismo, exceso de peso, diabetes, hipertensión arterial.
Hoy, un nuevo elemento se suma a la lista de factores modificables: el entorno en el que vivimos, que influye directamente en nuestra salud cardiovascular.
Impacto ambiental
La globalización de la información nos permite seguir, casi en tiempo real, las estadísticas sobre enfermedades y muertes cardiovasculares en todo el mundo.
Al comparar los datos de una región o país con los de otro, se observan a veces diferencias significativas: ¿por qué, por ejemplo, los habitantes de una región determinada sufren más enfermedades cardiovasculares? ¿Por qué hay más (o menos) muertes?
Estas diferencias se explican en gran parte por dos elementos: los hábitos alimentarios y el medio ambiente. Estos vínculos están hoy bien documentados y merecen ser explorados.
Grandes diferencias de mortalidad cardiovascular entre países
Hace algunos años, la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó datos impactantes: en hombres de 25 a 64 años, la tasa de mortalidad cardiovascular en Rusia y Ucrania es 11 veces mayor que en Suiza o España.
Una diferencia tan grande no puede explicarse solo por los factores de riesgo clásicos.
Factores de riesgo tradicionales… y un nuevo intégrante
Los factores de riesgo bien conocidos incluyen la herencia, el tabaquismo, la diabetes, el colesterol elevado, la hipertensión arterial, el exceso de peso y el sedentarismo.
Durante mucho tiempo, la medicina se centró en estos aspectos familiares e individuales. Hoy, un nuevo actor ocupa cada vez más espacio: el medio ambiente.
Revoluciones industriales y olas de mortalidad
Al observar la historia, se ve que las enfermedades cardiovasculares eran mucho menos frecuentes antes de la era industrial. Entre 1900 y 1950, por ejemplo, el número de infartos se cuadruplicó en Estados Unidos, mientras seguía siendo bajo en regiones no industrializadas.
Cada revolución industrial trajo consigo una ola de mortalidad cardiovascular. Tres tipos de factores ambientales han contribuido ampliamente:
- Nanoagresores aéreos: partículas contaminantes diminutas presentes en el aire, invisibles al ojo humano, que pueden penetrar profundamente en los pulmones y pasar a la sangreLa sangre se compone de glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas y plasma. Los glóbulos rojos transportan el oxígeno y el dióxido de carbono. Los glóbulos blancos son nuestro sistema de defensa. Las plaquetas evitan el sangrado..
- Nanoagresores alimentarios: ciertos aditivos industriales o contaminantes que, consumidos regularmente, alteran el funcionamiento del corazón y los vasos sanguíneos.
- Mineralización urbana: la desaparición progresiva de zonas verdes en favor del hormigón, lo que conlleva menos actividad física, más calor en verano y peor calidad del aire.
Contaminación del aire: un culpable importante
En marzo de 2014, la OMS reveló que la contaminación del aire provoca 7 millones de muertes al año en el mundo —es decir, una de cada ocho muertes—.
A menudo pensamos en los países en desarrollo, pero los países industrializados también están afectados.
Por ejemplo, en 2008, en Canadá, se estimaba en 20 000 el número de muertes adicionales atribuibles a la contaminación atmosférica, con un coste calculado de 9,1 mil millones de dólares en atención sanitaria.

Muertes excedentes: comprender el cálculo
El término muerte excedente designa el número de muertes adicionales observadas en comparación con el número normalmente esperado en una población con una enfermedad cardíaca.
Para calcularlo, se estima cuántas personas deberían morir, en promedio, según el número de enfermos y la tasa de mortalidad habitual.
Ejemplo:
si una enfermedad cardiovascular tiene una mortalidad anual del 5 %, eso significa que, de 1 000 personas afectadas, se espera que 50 mueran en un año. Si ese año se registran 75 muertes reales, hablamos de 25 muertes excedentes.
Este exceso indica la probable presencia de uno o más factores adicionales —como la contaminación, el calor extremo u otros elementos ambientales— que empeoran la situación.
Estrés oxidativo e inflamación: un dúo perjudicial para el corazón
Los mecanismos por los cuales los contaminantes atmosféricos pueden causar un infarto, un ACV o incluso una muerte súbita están bien documentados.
Dos fenómenos clave son responsables: el estrés oxidativo y la inflamación que este provoca.
Para simplificar, podemos imaginar que cada célula de nuestro cuerpo es como una pequeña central eléctrica: al producir energía, también libera radicales libres, como una planta eléctrica que genera humo. Normalmente, nuestro organismo cuenta con defensas —los antioxidantes— que neutralizan estos radicales.
El problema surge cuando la producción de radicales libres supera la capacidad defensiva. Este desequilibrio daña las células y desencadena una reacción en cadena: inflamación, disfunción de los vasos sanguíneos, formación de coágulos… aumentando así el riesgo de eventos cardiovasculares graves.
Mejoras en la calidad del aire: avances, pero camino por recorrer
En 2014, Montreal y Toronto vivieron un verano sin smog por primera vez desde que existen registros. La Universidad de Toronto estimó que esta mejora redujo las muertes excedentes vinculadas a la contaminación (1 300 frente a 1 700 en 2004) y las hospitalizaciones (3 550 frente a 6 000). Este avance se atribuyó, entre otros, al cierre de centrales de carbón y al programa «Drive Clean» de Ontario.
Algo similar ocurrió en los años 80, cuando se eliminó el plomo de la gasolina. Las concentraciones atmosféricas bajaron tanto que el sistema de vigilancia de Montreal dejó de medirlo.
Sin embargo, el verano de 2025 recordó que la lucha no ha terminado: los incendios forestales en el norte y oeste del país deterioraron gravemente la calidad del aire, situando a Montreal y Toronto entre las ciudades más contaminadas del mundo en algunos días.
Un estudio de Harvard demostró que pasar de un aire “bueno” a “aceptable” aumenta el riesgo de ACV entre un 35 % y un 50 %.

Contaminación alimentaria: otro agresor invisible
Además de los nanoagresores aéreos provenientes de los combustibles fósiles, nuestra vida diaria está invadida por nanoagresores alimentarios, principalmente en forma de aditivos industriales.
Entre la multitud de moléculas introducidas en nuestra alimentación, algunas resultan particularmente nocivas: el exceso omnipresente de sal, las grasas trans y los azúcares añadidos de origen industrial.
Su consumo repetido provoca una cascada de problemas: hipertensión arterial, alteraciones en los lípidos, síndrome metabólico (una condición cercana a la diabetes), obesidad… todas ellas vías de entrada hacia el infarto y el accidente cerebrovascular (ACV).
A esto se suma un entorno publicitario que hace difícil evitar estos productos: un niño está expuesto a aproximadamente 30 000 mensajes publicitarios de comida rápida antes de llegar a la edad adulta. Las máquinas expendedoras de bebidas azucaradas en las escuelas —aunque se van retirando progresivamente— y la proliferación de restaurantes de comida rápida cerca de los lugares de residencia agravan aún más el problema. Las recomendaciones de las asociaciones de salud pública tienen dificultades para imponerse frente a esta realidad.
Contaminación atmosférica y alimentación: un efecto amplificador
Cuando la contaminación del aire y la comida industrial poco saludable actúan juntas, se produce la “tormenta vascular perfecta”. Los estudios son contundentes: experimentos han demostrado que ratones expuestos simultáneamente a una dieta rica en grasas de tipo comida rápida y a aire contaminado desarrollan placas masivas de aterosclerosis en sus arterias.
En otras palabras, la contaminación atmosférica y la alimentación industrial no solo se suman: se potencian mutuamente, multiplicando los riesgos cardiovasculares.

Entorno urbano de hormigón
El entorno urbano se expande y se mineraliza, es decir, las superficies naturales ceden su lugar a materiales como el hormigón o el asfalto. Estos revestimientos retienen el calor, limitan la infiltración de agua y reducen la presencia de zonas verdes. Esto favorece la aparición de islas de calor urbanas, picos de smog, un aire menos filtrado y atemperado por la vegetación, así como problemas de escorrentía y drenaje.
En estos entornos empobrecidos en vegetación, el calor se acumula y persiste, poniendo a prueba la capacidad del cuerpo para regular su temperatura.
Cómo regula el cuerpo la temperatura corporal
Para comprender el impacto del calor en el organismo, se puede comparar el cuerpo humano con un sistema de refrigeración: un aire acondicionado capta el calor interno y lo expulsa al exterior mediante una bomba, un sistema de circulación de fluido y un ventilador.
En el ser humano, es el centro termorregulador del cerebro (el hipotálamo) el que actúa como un termostato, manteniendo la temperatura interna alrededor de 37 °C.
En una situación de estrés térmico —cuando el calor ambiental supera lo que el cuerpo puede compensar fácilmente— el corazón acelera para aumentar la circulación hacia la piel. Esta actúa como un intercambiador, disipando el calor gracias a la vasodilatación (aumento del flujo sanguíneo en la superficie) y a la transpiración (evaporación del sudor).
Este mecanismo permite estabilizar la temperatura corporal, pero impone un esfuerzo adicional al corazón, especialmente durante las olas de calor, el ejercicio físico o en personas con enfermedades cardiovasculares.
En las grandes ciudades, la abundancia de hormigón y asfalto agrava la situación: estas superficies acumulan calor durante el día y lo liberan por la noche, prolongando así el estrés térmico.
En las personas vulnerables, estos mecanismos de adaptación pueden alcanzar rápidamente sus límites, lo que explica por qué las olas de calor constituyen un riesgo cardiovascular importante en las zonas urbanas altamente mineralizadas.
Impacto devastador de las olas de calor en Francia: datos antiguos y realidades recientes
En agosto de 2003, Francia experimentó un verdadero punto de inflexión sanitario. Las temperaturas extremas provocaron más de 20 000 muertes en exceso, especialmente en las zonas urbanas carentes de vegetación.
El impacto fue tan severo que las morgues parisinas se vieron desbordadas y se tuvo que almacenar cuerpos en congeladores industriales. Este episodio incluso provocó, por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, un retroceso en la esperanza de vida del país, subrayando la urgencia de actuar contra las islas de calor urbanas.
- Del choque de 2003 a los años siguientes
Este acontecimiento sirvió de electrochoque, impulsando a las autoridades a implementar planes nacionales contra las olas de calor, reforzar la vigilancia sanitaria y desarrollar estrategias de adaptación. A pesar de estos esfuerzos, el calor extremo sigue siendo un enemigo temible.
- Olas de calor aún mortales
Desde 2015, las olas de calor continúan provocando varios miles de muertes cada año en Francia y en Europa. Los veranos de 2022 y 2023 figuran entre los más mortíferos desde 2003, con temperaturas récord y un impacto especialmente marcado en las zonas urbanas sin vegetación.
La creciente frecuencia e intensidad de estos episodios, amplificadas por el cambio climático, confirman que la prevención y la adaptación siguen siendo más necesarias que nunca.
Importancia del entorno verde
La toma de conciencia sobre la magnitud de la deforestación —con la mitad de los bosques del planeta ya desaparecidos— ha puesto de relieve el papel esencial de los árboles en nuestros entornos de vida. Tanto en la ciudad como en el campo, contribuyen a la armonía visual, al bienestar psicológico y físico, a la regulación del clima, a la reducción de los costos energéticos de los edificios y a la purificación del aire, captando y transformando los contaminantes.
Numerosos estudios confirman los efectos positivos de la cobertura vegetal sobre la salud. Entre ellos, una investigación de gran alcance realizada en Escocia, que abarcó a 40 millones de habitantes del Reino Unido, mostró que en tan solo cinco años, las zonas más verdes registraban una reducción del 6 % en la mortalidad cardiovascular, y ello en todas las clases sociales.
Tres mecanismos principales explican estos beneficios:
- Una menor contaminación atmosférica en los espacios verdes.
- Una mejor filtración y depuración del aire gracias a los árboles.
- Un efecto biológico directo de ciertas proteínasLas proteínas son elementos fundamentales fabricados por las células de nuestro cuerpo. Juegan un papel esencial en muchas funciones biológicas, actuando como hormonas, anticuerpos e incluso transportadores de colesterol, entre otros. >> producidas por la vegetación sobre nuestro organismo.

Vínculo con la cardiología ambiental
Estos resultados demuestran que la presencia de espacios verdes no es solo una cuestión de estética urbana: tiene un impacto medible en la salud del corazón y de los vasos sanguíneos. La cardiología ambiental recuerda que el entorno en el que vivimos influye directamente en nuestro riesgo cardiovascular.
Proteger y desarrollar las zonas verdes se convierte, por lo tanto, en un acto de prevención al mismo nivel que luchar contra el tabaquismo, la inactividad física o la mala alimentación. En este sentido, el argumento de la salud coincide con el de los cambios climáticos: menos combustibles fósiles y más árboles, para el planeta… y para el corazón.
Centros hospitalarios: cuidados y ejemplo a seguir
Los centros hospitalarios, como actores clave de la salud pública, pueden desempeñar un papel fundamental, tanto por la atención que brindan como por su compromiso con un entorno más saludable.
Es en este contexto que surge el concepto de “hospital verde”. Cada vez se presta más atención a la huella ecológica de los edificios, a la reducción de contaminantes y a la adopción de soluciones sostenibles.
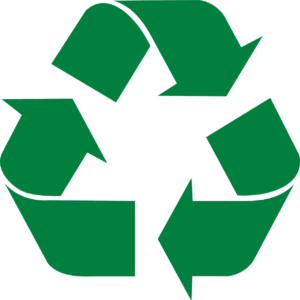
El mandato global del gobierno de Quebec establece que todos los ministerios y organismos integren estrategias para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y otros contaminantes, aplicando además las “3R”: reducción, reutilización y reciclaje.
Los hospitales, que por sí solos representan alrededor del 2 % de las emisiones nacionales de GEI, están directamente implicados.
- Jornada del Árbol de la Salud
Un ejemplo inspirador es la Jornada del Árbol de la Salud, lanzada en 2008 en el Hospital de la Cité de la Santé en Laval y que hoy en día también se celebra en Sherbrooke, Val-d’Or, Trois-Rivières y Lanaudière —¡una idea que se contagia!
Durante esta jornada, se plantan pequeños arbustos en los terrenos hospitalarios, ya sea en un jardín, un área ajardinada, un espacio verde adyacente o incluso en las zonas de estacionamiento.
Este evento ilustra cómo las instituciones de salud pueden combinar atención médica, prevención y responsabilidad ambiental, recordando a la vez los estrechos vínculos entre un entorno saludable y la salud cardiovascular.

Gestos individuales, fuerza colectiva
A pesar de los vaivenes político-administrativos, corresponde a los administradores hospitalarios y a los médicos integrar estos nuevos conocimientos en sus decisiones, con el fin de sumarse a los esfuerzos desplegados por los gobiernos y las empresas.
Cada acción individual contribuye a fortalecer la dinámica colectiva.
Pensemos globalmente, actuemos localmente.